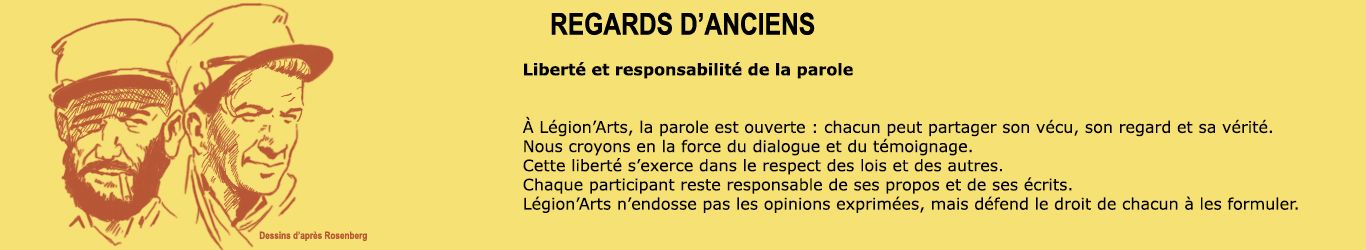Maldita sea la guerra...
Se acerca el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918. Ese día, a las 5:15 a. m., se firmó el armisticio, marcando la victoria aliada y la derrota total de Alemania.
De hecho, el alto el fuego entró en vigor a las 11:00 a. m., provocando repiques de campanas en toda Francia, anunciando a la población el fin de la guerra que dejó más de 8 millones de muertos, discapacitados y mutilados.

Como parte de las conmemoraciones que marcarán el centenario de la guerra de 1914-1918 hasta 2018, sería interesante recordar 1922. ¿Por qué 1922? Porque ese año, cuatro años después del armisticio, la propuesta de celebrar la fecha del fin de las hostilidades fue una oportunidad para que los franceses denunciaran la responsabilidad de la Alemania imperialista en el estallido de esta guerra. Sin embargo, para muchos veteranos, sería inútil buscar elogios para el Ejército o una exaltación de la fuerza francesa; el llamamiento a la Sociedad de Naciones fue bien recibido, al igual que el énfasis en el duelo y los sacrificios, que deben adquirir mayor significado y servir de lección...
La negativa a convertir el 11 de noviembre en ocasión para una manifestación militar se hizo explícita en varios discursos, en particular en el Congreso de la Unión Francesa, en estos términos:
"La celebración del 11 de noviembre no incluirá ninguna manifestación militar. En toda Francia, representantes de las Asociaciones de Veteranos y Discapacitados, con la asistencia de representantes del gobierno y de los Órganos Constituidos, depositarán coronas de flores al pie de los monumentos de guerra". De igual manera, al final de su artículo sobre cómo celebrar la nueva fiesta nacional, el periódico discapacitado es específico:
"Lo que importa en última instancia es que la celebración del 11 de noviembre esté desprovista de todo boato militar. Nada de armas, ni revistas, ni desfiles de tropas. Es la celebración de la Paz lo que celebramos. No es la celebración de la Guerra. Queremos que los vivos se queden solos en el recuerdo de una hora en la que saborearon la admirable idea de que, a partir de entonces, podrían vivir para las obras de paz, para las obras civiles".
Pero entonces, ¿qué hay de las banderas, las cornetas, las Marsellesas? ¿Acaso la celebración del 11 de noviembre no traiciona estas intenciones? ¿No es una concesión al militarismo? En absoluto, si aceptamos interpretar estas ceremonias como un conjunto de signos articulados. El lugar de la manifestación, como su nombre indica, es el monumento de guerra. No es un altar de la Patria, sino una tumba. Algunas, es cierto, muestran a un soldado de infantería triunfante, aunque la mayoría son simples estelas, sin connotaciones gloriosas ni de escarapela. En cualquier caso, el monumento cumple la función de tumba en la ceremonia. Esto resulta llamativo en ciertas comunidades católicas, donde la gente iba en procesión, con el clero a la cabeza, desde la iglesia donde se acababa de celebrar la misa de difuntos hasta el monumento donde el sacerdote imparte la absolución, mientras el coro canta el «De Profundis». En todas partes, el monumento se decora colectivamente con flores —a menudo, cada niño de la escuela deposita una flor o un pequeño ramo—. El minuto de silencio que sigue es una forma secularizada de oración, y el pase de lista de los difuntos se toma prestado de la necrología de la liturgia católica, en consonancia con las directrices para las ceremonias fúnebres.
El 11 de noviembre, frente a los monumentos, no celebramos el culto a la Patria victoriosa, sino el de los muertos. Es tan cierto que las canciones patrióticas son escasas. Aquí y allá se canta la "Marsellesa". Cabe destacar también que, en aquella época, para aquella generación, esta canción no fue incorporada a los partidos políticos: era el himno nacional, el de los revolucionarios de 1789, el de la República. El 11 de noviembre, no celebramos el nacionalismo frente a los extranjeros, sino al ciudadano que murió por la libertad, como lo confirma el significado de los intercambios y los movimientos. La ceremonia no está presidida por funcionarios, sino por los combatientes que simbólicamente se alinean con sus banderas al lado del monumento, es decir, al lado de los muertos. Los oficiales acuden y depositan una corona floral: son ellos quienes se mueven y muestran respeto a los muertos. Para unirse a este homenaje, las banderas se inclinan respetuosamente, en señal de duelo. Lo grande no es la Patria, una entidad abstracta, sino los ciudadanos, cuyos nombres están grabados en el monumento en orden alfabético, o en el orden cronológico de su muerte, pero excepcionalmente en el orden militar de rango. ¿Cómo no mirar hoy con los ojos estas palabras expresadas como conclusión, sabiendo lo que sucedió después en 39-45, Indochina, Argelia y hoy con estas guerras modernas que destruyen y moldean a toda la humanidad?
¿Un producto sólido y todo el dinero gastado... en la guerra se hubiera gastado en la paz...? ¿En el progreso social, industrial y económico? El destino de la humanidad sería muy diferente. La pobreza desaparecería en gran medida del universo, y las cargas financieras que pesarán sobre las generaciones futuras, en lugar de ser odiosas y abrumadoras, serían, por el contrario, cargas beneficiosas para la felicidad universal. ¡Maldita sea la guerra y sus perpetradores!
Cuando escuchamos a alguien que no luchó decir: «La guerra es una calamidad cuya recurrencia debe evitarse a toda costa», tenemos la sensación de que quien hace esta observación no puede comprender plenamente su significado. Nos parece que el deseo que expresa solo puede ser platónico. Atrevámonos a decir hoy que, para los combatientes de 1914-1918, la guerra fue «una lucha terrible y desesperada contra la tierra, la tierra que absorbe, engulle y arrastra a la gente a un lodo pegajoso y movedizo, con miles y miles de tentáculos invisibles: la tierra donde cavamos nuestro refugio y nuestra tumba con un mismo palazo; la tierra en la que vivimos, en la que morimos, poniendo fin a un sufrimiento inimaginable; la tierra, el lodo hecho de nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestra sangre casi tanto como de las aguas del cielo». Para nosotros, la guerra no es el dolor ajeno, la miseria ajena; es «nuestro» dolor, «nuestra» miseria; para nosotros, es la realidad de todas las atrocidades.
Aún con la perspectiva actual, los invito a apreciar las directrices resultantes de este período de «posguerra» en 1922, para la acción que vendría después:
«Ya no es tiempo de expedientes, de soluciones fragmentadas». Debemos tener la valentía de pensar en grande y preparar un nuevo orden. La raíz del mal reside en la mente de las personas. La reforma esencial es la del espíritu cívico. Debemos: - Servir en lugar de servirnos a nosotros mismos. - Cumplir con nuestros deberes antes de exigir nuestros derechos. - Anteponer los valores morales y espirituales a los materiales. - Combatir el sectarismo en todas sus formas y de dondequiera que provenga. - Redescubrir el significado del hogar familiar. - Restaurar la dignidad humana. - Tener la valentía de exigir la rápida eliminación de los abusos, las prebendas y la multiplicidad de cargos. - Combatir la corrupción sin piedad, dondequiera que se encuentre y por muy altos que sean sus autores. - Restablecer el orden social sobre sus dos fundamentos naturales: la familia y la profesión. - Restaurar la autoridad, dotándola de la estabilidad suficiente y liberándola de la tiranía intolerante de partidos y grupos, de los apetitos y las fuerzas del dinero. - Garantizar una estricta separación de poderes y la independencia del poder judicial. - Evitar los impuestos excesivos y la inflación, que generan miseria y ruina. - Simplificar la contabilidad pública y eliminar la burocracia administrativa innecesaria y costosa.
Desafortunadamente, este discurso aún podría pronunciarse hoy... Con la perspectiva de unos 107 años, los resultados son elocuentes, sí, de verdad: «Maldita sea la guerra y sus autores...».
Christian Morisot
Comparte tu escritura
Mayores de la legión: Sobre la Legión y otros temas
Seguidores: Sobre la Legión
Nombre de pila
Nombre
Publica tu escrito aquí
Tu historia para descargar 5 MB máximo
0 archivo(s)